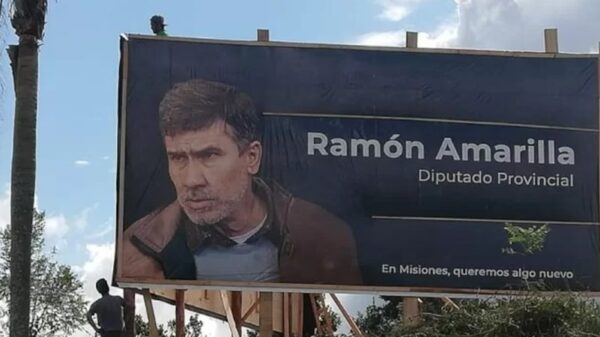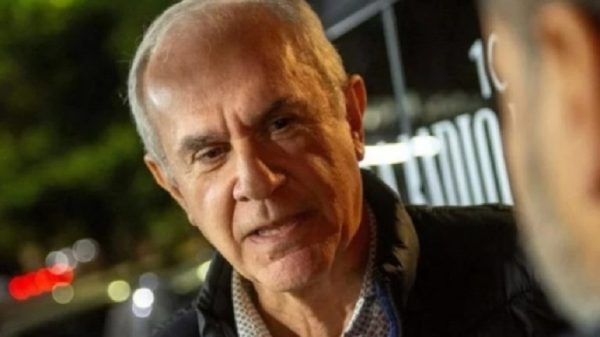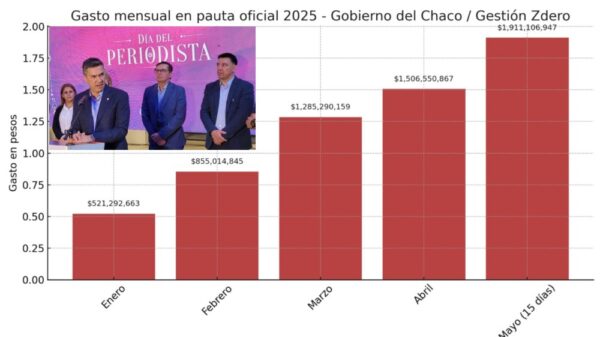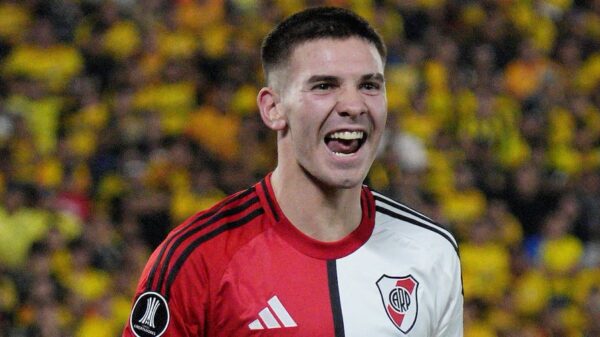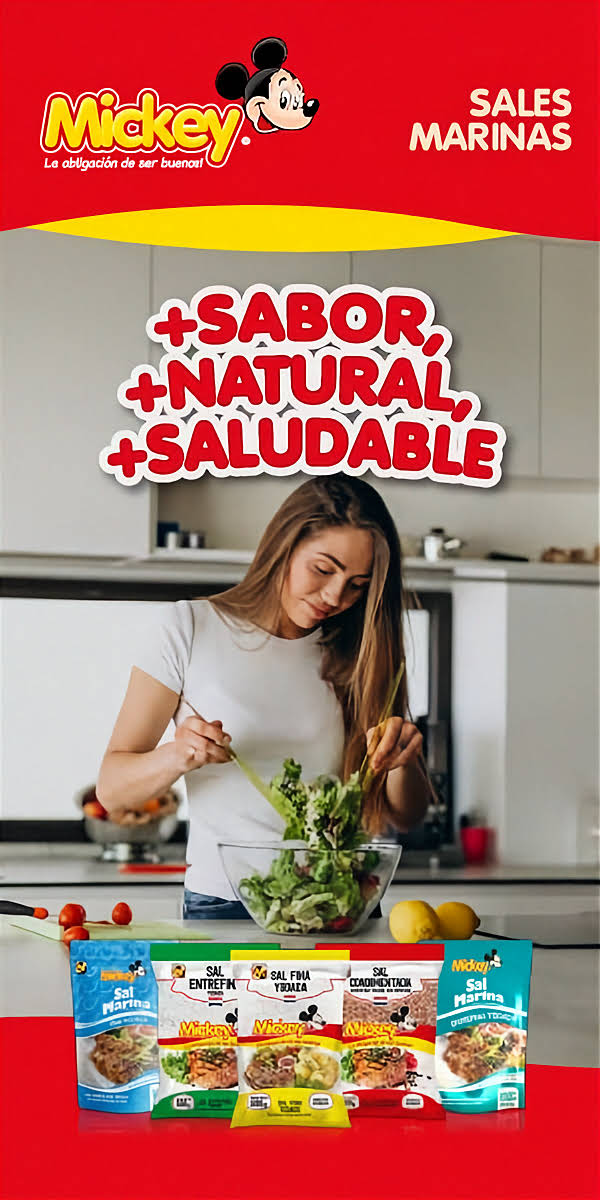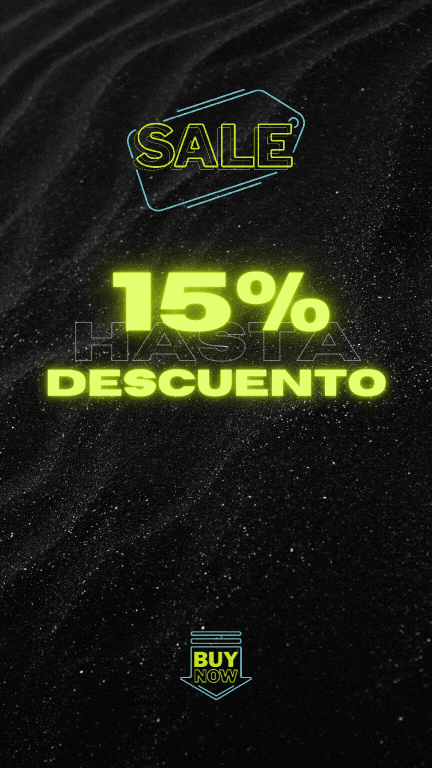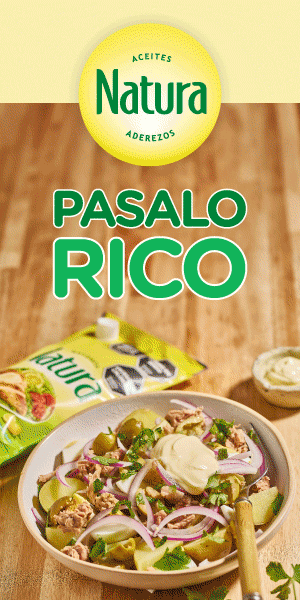En Argentina, la baja monetización y la dolarización informal reflejan una historia de crisis recurrentes, escasa confianza institucional y un sistema financiero frágil
La primera lección de economía enseña que en cada mercado hay un solo precio y una sola moneda. Cada bien o activo se cotiza según sus atributos particulares, pero los negocios deben adaptarse a la competencia.
La preferencia por el dólar responde a su aceptación internacional y a la incertidumbre que generan muchas monedas nacionales, en especial aquellas sujetas a restricciones cambiantes sobre la tenencia de divisas extranjeras.
En el caso argentino, los activos externos mantenidos fuera del sistema bancario son consecuencia de reglas históricas impredecibles. Por eso, facilitar la conversión de dólares a pesos no generaría, en principio, influjos netos de capital significativos, dado el historial de cambios abruptos. Incluso ante declaraciones contundentes de las autoridades actuales, las reglas pueden ser reinterpretadas por otros actores con poder suficiente.
En los 35 países americanos que integran el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar funciona como unidad de cuenta: la inflación de cada moneda, entre 2001 y 2024, se relacionó estrechamente con su devaluación frente al dólar.
En los 35 países americanos que integran el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar funciona como unidad de cuenta
Solo el dólar canadiense se revalorizó y sus precios subieron menos que los de Estados Unidos. Las excepciones fueron Venezuela -cuyos datos no resultan confiables- y Argentina, donde el peso se devaluó más del doble que la inflación. Esta situación respalda las afirmaciones del presidente Javier Milei sobre la pérdida de valor de la moneda local.
En varios países de la región, el dólar convive con la moneda nacional sin grandes complicaciones, sobre todo en zonas turísticas o con proximidad geográfica a Estados Unidos. Ecuador, El Salvador y Panamá adoptaron oficialmente el dólar. En Argentina y Venezuela, la inflación elevada impulsó cada vez más operaciones en dólares. En Perú, Bolivia y Uruguay, si bien el dólar es ampliamente aceptado, la moneda nacional sigue siendo predominante.

Una medida útil para analizar el grado de monetización de una economía es la relación entre la masa monetaria amplia -M2- (circulante más depósitos a la vista y a plazo) con el producto bruto interno (PBI), la cual permite observar distintos esquemas:
Economías bimonetarias: En Argentina, Uruguay y Perú, el dólar cumple funciones monetarias junto con la moneda local. En Argentina, el M2 en pesos duplica el monto de depósitos en dólares. Pero buena parte de los activos en moneda extranjera se mantienen fuera del sistema financiero como protección frente a la pérdida de valor. La política actual busca incorporar estos dólares al circuito comercial formal.
Diferencias entre países: Uruguay tiene una larga tradición bimonetaria. El peso uruguayo conserva su rol principal, pero el sistema bancario está parcialmente dolarizado. La relación M2/PBI en moneda local es moderada (entre 40% y 50%). En Perú, la dolarización se redujo desde los años 90, y la relación M2/PBI en soles creció junto con la estabilidad macroeconómica.
Particularidad argentina
Argentina no solo es bimonetaria, también puede considerarse bipolar. Su inestabilidad estructural condicionó la evolución del crédito y la percepción del riesgo. El país atraviesa fases cíclicas:
Expansión y manía: Durante períodos de crecimiento, se observa un optimismo excesivo. El acceso al crédito y el aumento del consumo alimentan una sensación de euforia que suele ignorar los riesgos cambiarios. Las decisiones tienden a ser insostenibles.
Crisis y depresión: Ante déficits fiscales, devaluaciones o fuga de capitales, las caídas son abruptas. El miedo paraliza al mercado y afecta las decisiones políticas, económicas y sociales. Las crisis cambiarias recurrentes generan un malestar colectivo persistente.
Ciclos recurrentes: La falta de continuidad en las políticas económicas y la ausencia de acuerdos institucionales profundizan la inestabilidad. Esta vez, el superávit fiscal alcanzado por el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión podría ser una ancla para estabilizar expectativas. Pese a su tamaño, Argentina está insuficientemente monetizada y dolarizada. Tanto la monetización como las reservas internacionales se encuentran entre las más bajas de América Latina.
El autor es director de BG Consulting